Históricamente, la izquierda occidental se ha interesado más por las perspectivas del centro imperial ruso que por las de las periferias. Por consiguiente, dando prioridad a las perspectivas de Moscú y San Petersburgo, la izquierda occidental ha perpetuado muchas veces los ángulos muertos imperiales de sus homólogos rusos. Considerar las luchas de emancipación nacional a través de los ojos de los marxistas rusos puede, por ejemplo, llevar a no reconocer el valor intrínseco que la soberanía, la autonomía y la especificidad cultural pueden representar para las poblaciones oprimidas.
Karl Marx y Friedrich Engels prestaron relativamente poca atención al nacionalismo como problema distinto. Aun reconociendo que el nacionalismo de los oprimidos podía, en algunos casos, contribuir a la lucha de los trabajadores, lo consideraban a fin de cuentas como una ideología destinada a crear una unidad ilusoria entre la clase obrera y la burguesía, ocultando así la naturaleza fundamentalmente antagonista de sus intereses de clase. Esta percepción de la identidad nacional como una falsa conciencia mantenida artificialmente se convirtió en un punto de vista ampliamente aceptado entre los socialdemócratas de diversas tendencias durante décadas[1]. En el seno de la socialdemocracia, los debates sobre esta cuestión venían motivados por la necesidad de formular un programa capaz de evaluar con precisión el momento presente y de identificar las estrategias más eficaces para hacer progresar a la clase obrera hacia la revolución -un desafío que estaba en el centro de los objetivos de Lenin.
Lenin llevó la batalla política en dos frentes. Por un lado, se enfrentó a socialistas judíos, caucasianos y ucranianos que preconizaban la reorganización del partido obrero socialdemócrata ruso (RSDLP) en una federación de partidos nacionales y que, inspirándose en parte en el austro-marxismo, querían integrar el principio de la autonomía extraterritorial de las minorías en el programa del partido. Lenin se oponía firmemente a estas dos demandas, al estimar que conducían a la disolución potencial del partido y, por consiguiente, al debilitamiento del movimiento obrero. Por otro lado, se enfrentó a los miembros que compartían el punto de vista de Luxemburg. Basándose en su análisis de la dinámica económica del capitalismo, Luxemburg sostenía que la dominación imperialista de las grandes potencias creaba no sólo profundas desigualdades sociales, sino también condiciones cada vez más favorables a la lucha de clases y a la victoria del proletariado. En tales circunstancias, toda defensa de los particularismos nacionales estaba en contradicción con la lógica del desarrollo histórico[2]. Para contrarrestar estas tendencias contradictorias, Lenin propuso un doble enfoque: introdujo el principio del derecho de las naciones a la autodeterminación en el programa del partido a la vez que subrayaba la necesidad de la absoluta unidad de los trabajadores de todas las naciones en el seno de una estructura centralizada de partido.
Todavía hoy día los debates socialistas sobre el nacionalismo suelen mencionar la célebre polémica entre Lenin y Luxemburg. Sin embargo, pese a su importancia, el desacuerdo de Lenin con Luxemburg sobre esta cuestión era menos profundo que su divergencia con los austromarxistas y sus discípulos. Eminentes teóricos austro-marxistas, como Otto Bauer y Karl Renner, sostenían que las culturas nacionales, con todas sus características únicas, poseían un valor intrínseco, justificando su preservación y su adaptación en un marco socialista[3]. En cambio, Lenin y Luxemburg compartían una visión del progreso y de la historia en la cual el fin último del desarrollo humano implicaba « promover y acelerar considerablemente el acercamiento y la fusión de las naciones»[4]. Lenin proponía sin embargo una estrategia política distinta, afirmando que el nacionalismo de los grupos oprimidos poseía un potencial único para hacer progresar la lucha contra el Estado burgués y de esta manera acelerar la victoria del proletariado. Preconizaba utilizar la energía de las naciones oprimidas en beneficio de la revolución obrera[5]. Su debate no se refiere por tanto al objetivo último del proyecto socialista, sino más bien a los medios para alcanzarlo.
Analizando esta polémica de comienzos del siglo XX desde el prisma de una crítica post-marxista del finales del siglo XX, podríamos afirmar que la posición de Lenin ilustra lo que Cornelius Castoriadis identificaba como una tendencia más amplia en el seno del pensamiento marxista a naturalizar el imaginario social capitalista, con la supremacía de su eficacia[15]. Para Lenin, la lengua se reduce a fin de cuentas a un instrumento funcional para la utilidad económica. Esta perspectiva utilitarista reproduce la lógica capitalista de que todo -incluyendo la lengua, la cultura y las relaciones humanas- debe estar subordinado a la productividad. En este sentido, la posición de Lenin se alinea con una perspectiva capitalista que no valora la cultura más que en la medida en que sirve a los fines de la producción. Al preconizar la eliminación de los privilegios lingüísticos y suponer implícitamente la dominación del idioma ruso, muestra una creencia latente en que la igualdad exige uniformidad.
Yurkevych subrayó las consecuencias políticas prácticas de la posición de Lenin cuando elogiaba la asimilación de los trabajadores a la cultura imperial. En su opinión, aunque la rusificación había permitido a un ucraniano acceder a la educación, y por tanto a algunas ideas progresistas y emancipadoras, no estaba en condiciones de transmitir estas ideas a los miembros de su comunidad campesina de origen. Los ucranianos rusificados experimentaban vergüenza y desprecio no sólo por su cultura y su lengua, sino también, y sobre todo, por su comunidad de origen, lo que les llevaba a dar la espalda a sus necesidades, a sus intereses y a sus aspiraciones. La rusificación del proletariado ucraniano contribuía por tanto, según Yurkevych, a alienar a los trabajadores de las ciudades de sus homólogos rurales, lo que «quiebra la unidad del movimiento obrero y obstaculiza su desarrollo»[16].
Para Yurkevych, cuando los trabajadores de una nación oprimida eran divididos de esta manera se convertían en objetivos fáciles para los partidos reaccionarios nacionalistas que explotaban sus divisiones. Según él, la promoción práctica de la asimilación por parte de los bolcheviques, en paralelo a la retórica sobre la separación, no sólo era hipócrita, sino simplemente perjudicial. Yurkevych señalaba que Lenin interpretaba el derecho a la autodeterminación nacional estrictamente como un derecho a la secesión, a la vez que rechazaba firmemente cualquier llamamiento al federalismo o a la autonomía. En efecto, en su carta privada a Stepan Shaumian, Lenin decía que «el derecho a la autodeterminación es una excepción a nuestro principio general de centralización», que «no debe ser otra cosa que el derecho a la secesión»[17]. Un llamamiento a la independencia era sin embargo considerado peligroso por los marxistas ucranianos, que se limitaron a llamamientos a la autonomía dentro de un Estado federal común. La mayor parte de ellos eran conscientes de que en unas condiciones en que más del 90% de la población ucraniana eran campesinos analfabetos y donde las instituciones democráticas y la conciencia cívica eran prácticamente inexistentes, la independencia total del Estado significaría la victoria de una burguesía extranjera sobre las masas indígenas no organizadas. Para Yurkevych, el radicalismo retórico de Lenin era una manifestación de su desprecio hacia los trabajadores campesinos de las naciones oprimidas. Según él, la posición de los bolcheviques reforzaba el programa de los nacionalistas de derecha en detrimento de las fuerzas progresistas locales.
La polémica pone de relieve otra cuestión crucial del marxismo: ¿qué constituye la clase obrera y quién actúa, en términos prácticos y teóricos, como agente de su emancipación? Lenin y Yurkevych estaban de acuerdo en decir que «la emancipación de la clase obrera debe ser obra de la propia clase obrera». Sin embargo, sus definiciones implícitas de la clase obrera revelan concepciones diferentes de la acción y la emancipación. Lenin contemplaba un proletariado «móvil», que transcendía las identidades locales y las particularidades culturales -una fuerza revolucionaria universal (representada, en la práctica, en el contexto de Ucrania, por el obrero industrial rusófono). En este marco, los campesinos «atrasados» eran considerados como seguidores, que debían ser guiados por ese agente universal hacia la liberación. Para Yurkevych, sin embargo, la verdadera emancipación pasaba por el reconocimiento de las condiciones, de los intereses y de las identidades especificas de las diferentes poblaciones de la clase obrera, incluidos los campesinos ucranianos que constituían la mayoría.
Yurkecych establecía un interesante paralelismo entre las opiniones de Lenin y las de Alexandre Herzen[18], un eminente intelectual ruso que, en 1859, afirmó el «derecho total e inalienable de Polonia a la independencia respecto de Rusia», a la vez que insistía en que dicha separación no era deseable desde su punto de vista. Herzen consideraba que si Polonia se separaba inmediatamente, el movimiento democrático se vería debilitado, lo que reduciría las perspectivas de revolución en Rusia. Estimaba que después de una revolución democrática en Rusia, la secesión de Polonia ya no sería necesaria. Tanto en el caso de Herzen como de Lenin, estas posiciones no estaban motivadas por el nacionalismo gran-ruso o el deseo de dominar a otros pueblos. Se consideraban sobre todo los campeones de un proyecto universalista de emancipación. Sin embargo, ambos compartían la convicción de que su comunidad serviría de agente principal de esta misión liberadora. Ambos pensaban que sería el pueblo ruso -la obschina [comuna] premoderna en el caso de Herzen, o el proletariado ruso moderno en el de Lenin- quien abriría la vía de la liberación, primero para sus vecinos, después para la humanidad entera.
Hanna Perekhoda es una historiadora originaria de Donetsk, en Ucrania, y doctoranda en la Universidad de Lausanne (Suiza). Su investigación doctoral trata de las luchas hegemónicas por la territorialidad de Ucrania y la definición de sus límites orientales durante la revolución de 1917 y la guerra civil, con un interés particular en los antagonismos en el seno del partido bolchevique. Además de sus trabajos universitarios, ha escrito sobre la agresión de Rusia contra Ucrania, que sitúa en un contexto histórico más amplio.
Fuente: www.vientosur.info
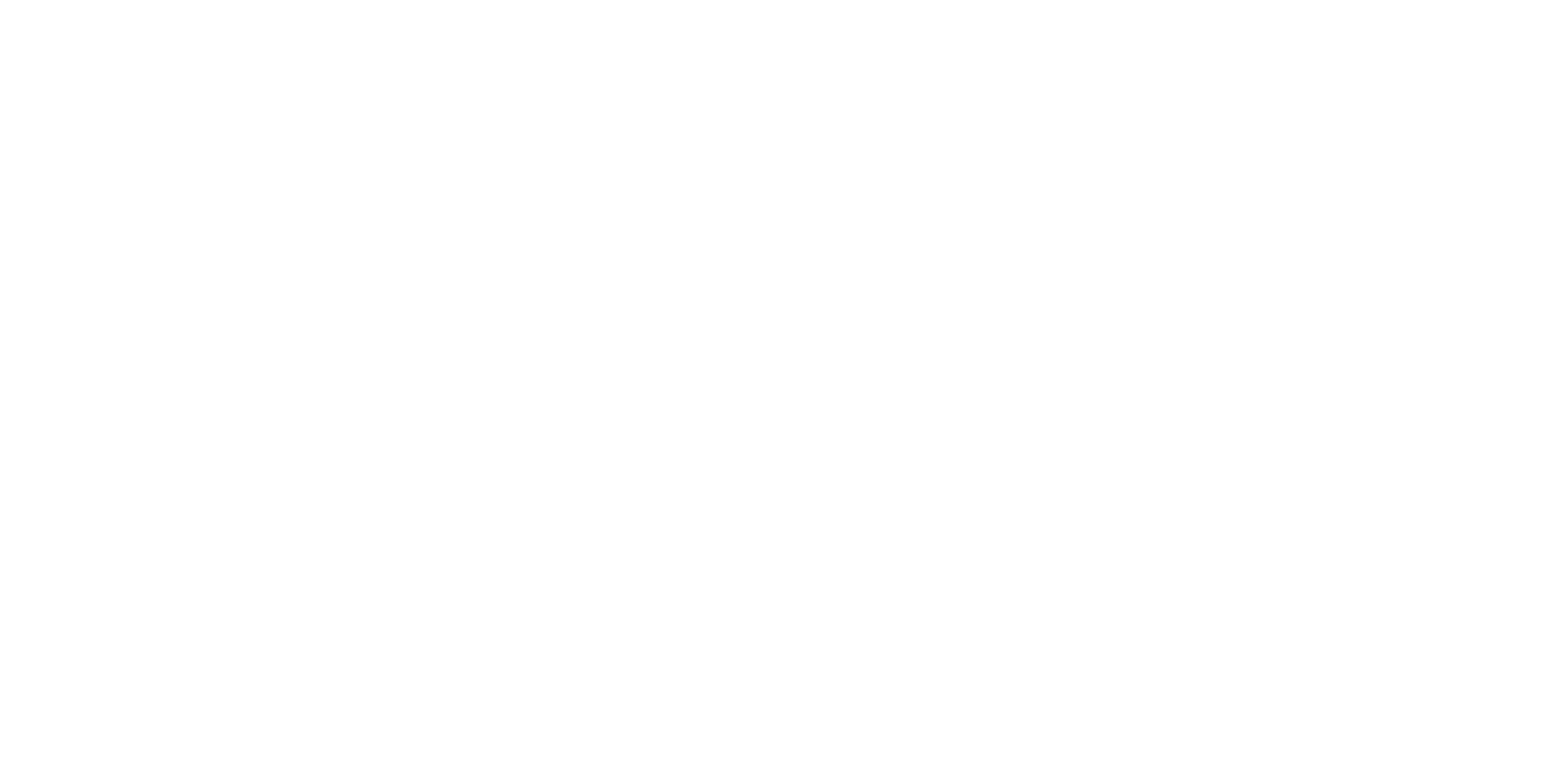
Ofrecer a nuestra audiencia una plataforma digital
única y vanguardista. Servicios que van desde la señal
de tv digital hasta transmisiones multistreaming
como parte de una comunicación globalizada.
Servicios
Multistreaming
Podcast Estudio
Marketing Digital
ShoutCast Radio
Legal
Política de Privacidad
Términos de uso
Innova Maracaibo C.A.
Celular: 120763966
Web Máster: WS System
Contactos
ventas@innovamaracaibo.com
jbracho@innovamaracaibo.com
soporte@innovamaracaibo.com
Todos los derechos reservados © Innova Maracaibo, 2025
Realizado por Wayuu Software System
